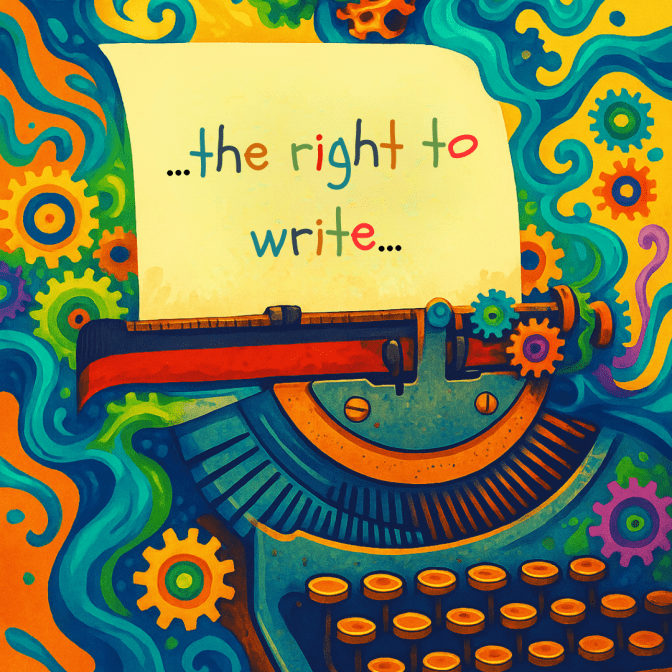
| 17 DE FEBRERO DE 2026 | La fatiga de la opinión: cuando todos hablan y nadie escucha |
POR: VÍCTOR MANUEL REYES FERRIZ
Hace no más de una década, emitir una opinión pública implicaba, en la mayoría de los casos, haber recorrido previamente un camino de estudio, experiencia, preparación y validación profesional; no cualquiera tenía un micrófono frente a sí, o bien escribía una columna semanal en un diario nacional, tampoco contar con un espacio en radio y televisión, porque el acceso estaba regido por filtros editoriales, por trayectorias académicas y por reputaciones construidas durante años, aunque no garantizaba infalibilidad; empero, sí establecía un estándar mínimo de competencia en el tema abordado, y así, el crítico de cine conocía historia cinematográfica, teoría estética y lenguaje audiovisual; el analista económico entendía mercados, ciclos financieros y política monetaria; el comentarista político sabía de derecho constitucional, teoría del Estado o administración pública; incluso en el ámbito cultural, teatral o pictórico, la voz autorizada solía estar respaldada por formación especializada o experiencia probada, lo que hacía que, opinar en público, no fuera un acto impulsivo sino una responsabilidad que exigía estar, como decimos coloquialmente, “a cuadro”; es decir, dominar el tema frente a una audiencia que esperaba algo más que ocurrencias.
Esa expectativa de dominio implicaba disciplina, tiempo y, sobre todo, un respeto implícito por la complejidad de los asuntos públicos, porque opinar no era simplemente reaccionar sino argumentar, contrastar fuentes, contextualizar datos y asumir que la palabra tenía peso; sin embargo, la irrupción de las redes sociales y de las plataformas digitales, transformó radicalmente ese micro mundo o círculo tan cerrado que eran los medios de comunicación, al eliminar prácticamente todas las barreras de entrada, de tal manera que hoy cualquier persona con un teléfono inteligente puede emitir un juicio inmediato sobre economía global, cine de autor, geopolítica, política internacional o salud pública sin siquiera haber pasado por ningún proceso de validación ni preparación, y lo que es más sorprendente, puede hacerlo ante audiencias que superan con facilidad a las de muchos medios tradicionales. Esta democratización de los medios, que en principio representó una conquista indiscutible para la libertad de expresión, trajo consigo una consecuencia que apenas estamos dimensionando: la proliferación masiva de opiniones sin rigor ha diluido la diferencia entre la voz informada y la voz improvisada.
A este respeto, encontramos diversos estudios que han documentado este fenómeno desde distintos ángulos; tal es el caso del Pew Research Center ha señalado que una proporción considerable de usuarios considera que las redes sociales son eficaces para influir en la opinión pública, particularmente entre los jóvenes, lo que confirma que el espacio digital no es marginal sino central en la construcción de percepciones colectivas, empero, al mismo tiempo advierte sobre la dificultad de distinguir información verificada de contenido emocionalmente atractivo; por su parte, investigaciones publicadas en el International Journal of Public Opinion Research han subrayado cómo el entorno digital ha redefinido el concepto mismo de “líder de opinión” ya que, ahora cualquier usuario con alta visibilidad puede desempeñar ese papel independientemente de su nivel de dominio o experiencia, lo cual, altera profundamente la jerarquía tradicional del conocimiento; ante este factor, se suman análisis sobre el funcionamiento de los algoritmos que demuestran que las plataformas priorizan el contenido que genera interacción —indignación, polémica, sorpresa— por encima del que presenta mayor profundidad argumentativa, creando cámaras de eco donde las opiniones se refuerzan mutuamente sin someterse a contraste crítico.
En medio de esta transformación, no solo ha cambiado la manera en que opinamos, sino también aquello a lo que aspiramos, tal como nos lo presenta un estudio cuantitativo publicado en la revista académica ICONO 14, realizado con más de ochocientos estudiantes de educación secundaria, el cual, revela que cerca del 46.9 % de los adolescentes encuestados manifiesta interés en dedicarse profesionalmente a ser youtubers o influencers, porcentaje que se incrementa conforme disminuye la edad dentro del rango analizado. La investigación no lo plantea como una anécdota aislada sino como un indicador cultural: las figuras digitales se han convertido en referentes vocacionales reales para una parte significativa de la Generación Z, desplazando en el imaginario juvenil, profesiones tradicionalmente asociadas al estudio prolongado o a la formación universitaria especializada.
Este dato se complementa con encuestas internacionales donde más del 57 % de los integrantes de la Generación Z afirma que le gustaría ser influencer si tuviera la oportunidad y una mayoría considera que se trata de una carrera respetable y viable. El contraste con generaciones anteriores es evidente: hace apenas diez o quince años las aspiraciones profesionales giraban mayoritariamente en torno a carreras universitarias, oficios especializados o trayectorias corporativas, mientras que hoy la monetización de la atención y la construcción de una marca personal digital aparecen como caminos legítimos —e incluso deseables— hacia el éxito. No se trata de descalificar una nueva industria que, sin duda, genera empleos y oportunidades, sino de evidenciar que el prestigio social se está desplazando desde el conocimiento estructurado hacia la visibilidad cuantificable; empero, caería en un error garrafal, si pretendiera exclusivamente atribuir este fenómeno únicamente a los más jóvenes, porque la búsqueda de aprobación digital no distingue edades y podemos ver a Millennials, integrantes de la Generación X e incluso personas mayores, que han adoptado con entusiasmo la lógica del “like”, del comentario viral y de la exposición constante, reproduciendo tendencias, improvisando opiniones provocadoras o participando en dinámicas superficiales con tal de permanecer vigentes en el flujo incesante de la conversación digital. La competencia por la atención no es, ya, un rasgo generacional sino una pulsión transversal que atraviesa a la sociedad completa, y en ese contexto no resulta extraño observar a profesionistas, académicos o figuras públicas sucumbir ante la tentación de simplificar discursos complejos para obtener mayor interacción.
Este comportamiento revela un componente profundamente humano que las plataformas han sabido capitalizar: la necesidad de reconocimiento. Lo que antes se manifestaba en círculos sociales limitados, ahora se mide en métricas públicas —seguidores, reproducciones o compartidos— que funcionan como termómetros visibles de aceptación, de tal suerte que, cuando cualquier persona está dispuesta a emitir una opinión incendiaria, realizar un baile absurdo o sostener una postura extrema únicamente para ganar visibilidad, lo que está en juego no es el intercambio racional de ideas sino una afirmación del ego que dicho sea de paso, cuando se convierte en motor principal del discurso público, desplaza la prudencia, la reflexión y el sentido de responsabilidad; empero, probablemente no sea lo menos optimista, ya que, si a esta lógica de visibilidad inmediata le sumamos la disminución progresiva del cuestionamiento crítico, el panorama se vuelve todavía más complejo, porque no solo estamos opinando más, sino pensando menos.
Es con base en ello que, surgen muchos cuestionamientos y entre ellos, las preguntas que me parecerían inevitables serían ¿por qué está ocurriendo esto?, ¿por qué resulta tan complicado para muchos jóvenes —y no tan jóvenes— analizar un mismo tema desde distintos ángulos, contrastar fuentes o siquiera conceder la posibilidad de que pueden estar equivocados? Parte de la respuesta podría encontrarse en la cultura de la inmediatez que hemos normalizado: consumir información en fragmentos de segundos, resumida en titulares, comprimida en videos breves que privilegian el impacto sobre la profundidad, ya que, debemos recordar, pero más que otra cosa aceptar y entender que, cuando el tiempo de atención se reduce y la recompensa emocional es instantánea, el cerebro se acostumbra a reaccionar en lugar de reflexionar, a compartir antes que verificar, a posicionarse antes que comprender.
Esta dinámica, por supuesto, tiene implicaciones educativas y basta solo con recordar que durante años se ha insistido en la modernización de los planes de estudio, incorporar tecnología al aula y adaptar contenidos a nuevas generaciones, empero, quizá el problema no radica únicamente en el acceso a dispositivos o en la actualización curricular, sino en la manera en que se ha ido relegando el ejercicio sistemático del pensamiento crítico. Evaluaciones internacionales han mostrado que una proporción significativa de estudiantes tiene dificultades para distinguir hechos de opiniones, interpretar textos complejos o resolver problemas que requieren razonamiento abstracto, lo que sugiere que no basta con memorizar contenidos ni con digitalizar procesos educativos si no se fortalece la capacidad de análisis; sin embargo, aun reconociendo estas deficiencias estructurales, sería injusto y cómodo trasladar toda la responsabilidad al sistema escolar.
La formación del criterio no comienza en el aula sino en casa, hacer que un niño o adolescente piense críticamente, no es únicamente una habilidad académica, es una práctica cotidiana que se construye cuando un aprenden a preguntar, a escuchar argumentos distintos, a debatir con respeto y a tolerar la frustración de no tener siempre la razón; y si en el entorno familiar se premia la obediencia ciega sobre la reflexión, la comodidad sobre el esfuerzo intelectual y la aprobación inmediata sobre la duda razonada, difícilmente la escuela podrá compensar esa carencia en unas cuantas horas al día. No es función exclusiva del profesor formar ciudadanos pensantes; es, ante todo, responsabilidad de quienes decidimos traer hijos al mundo, y estamos obligados a asumir la tarea de educarlos no solo para aprobar exámenes, sino para cuestionar con fundamento.
Delegar completamente esa responsabilidad a la institución educativa es una forma sutil de evasión, porque creer que con inscribir a un hijo en una escuela —por prestigiosa que sea— se ha cumplido con la obligación formativa es ignorar que el ejemplo, la conversación en la mesa, el hábito de la lectura en casa y la coherencia entre discurso y conducta pesan tanto o más que cualquier programa académico. Cuando los padres se desentienden del proceso crítico de sus hijos y reducen su papel a supervisar calificaciones o actividades extracurriculares, se instala una apatía que termina extendiéndose a otros ámbitos sociales: la falta de compromiso en la comunidad, en el trabajo, en la participación cívica; empero, algo que día con día nos abofetea en la cara es que esa apatía, multiplicada generación tras generación, se convierte en un problema estructural.
Si realmente queremos recuperar el valor del criterio, debemos comenzar por revalorizar el esfuerzo intelectual como algo digno de admiración y no como una carga innecesaria, por supuesto que es una labor ardua, pesada y compleja porque implica fomentar la lectura profunda frente al consumo superficial, promover conversaciones donde se escuchen argumentos contrarios sin convertirlos en ataques personales, enseñar que cambiar de opinión ante nueva evidencia no es debilidad sino madurez, y también supone que los padres asuman que educar no es solo proveer o asegurar una estabilidad económica, sino acompañar procesos de formación moral e intelectual que exigen tiempo, paciencia y presencia.
Gracias a todas estas deficiencias sociales que rigen actualmente, hemos rozado en el absurdo al minimizar la dificultad que antes implicaba estar “a cuadro” para sustituirla por la facilidad de estar “en línea”, y esa transición ha modificado no solo quién puede hablar sino qué se valora cuando alguien habla; la disciplina, la lectura extensa, la consulta de fuentes, la experiencia acumulada y la prudencia intelectual compiten ahora con la espontaneidad, la ocurrencia y la capacidad de generar el tan perseguido “engagement”, lo que nos coloca frente a un dilema cultural profundo: si la popularidad define la relevancia, el conocimiento corre el riesgo de convertirse en un accesorio opcional. Tal vez, y solo tal vez, el verdadero desafío no sea silenciar voces ni restringir la participación, sino recuperar la escucha crítica, distinguir entre opinión informada y opinión impulsiva, y recordar que la libertad de expresión no elimina la responsabilidad de formarse antes de afirmar.
Finalmente, en medio de esta sobreabundancia de juicios y posicionamientos, la pregunta que debemos hacernos no es si todos tenemos derecho a opinar —que por supuesto lo tenemos— sino si estamos dispuestos a reconocer que no todas las opiniones tienen el mismo peso cuando se trata de comprender la realidad; y entonces surge el cuestionamiento primordial que debería incomodarnos a todos: ¿es igual de valiosa la opinión de una persona preparada que la de un influencer?
DATO CULTURAL.
Un día como hoy en 1673 fallecía en París, Francia, el actor, dramaturgo, escritor y poeta Jean-Baptiste Poquelin mejor conocido como “Molière”, quien dedicó su vida literaria al género de las comedias y tragicomedias principalmente y hacía burla especialmente de aquellos que pretendían ostentarse como “sabios”. Entre su legado encontramos obras como “Le malade imaginaire” (El enfermo imaginario – 1673. Mientras representaba esta obra murió en escena por la tuberculosis que padecía), “Dom Juan ou le Festin de Pierre” (Don Juan – 1665) y su obra cumbre “Le Tartuffe ou L’Imposteur” (Tartufo o El impostor – 1669); en 1836 nacía en Sevilla, España, el escritor, narrador, novelista y poeta Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, simplemente conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, quien durante su vida no logró alcanzar la fama que hoy se le atribuye a pesar de que su obra literaria es vasta; sin embargo, entre sus mayores aportaciones encontramos “Cartas literarias a una mujer” (1870), “La corza blanca” (1863) y por supuesto el compendio de “Rimas y Leyendas” (1871) que se publicó de manera póstuma; en 1917 nacía en Guadalajara, México, el astrónomo aficionado, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico e inventor Guillermo González Camarena, quien entre sus múltiples logros se destaca la invención de la televisión a color y por ello, en México este día se instituyó el “Día del Inventor Mexicano” en conmemoración a su nacimiento.
Espero tus comentarios en el correo vmrf@aperturaintelectual.com y recuerda que, en este espacio, las críticas no sólo son bienvenidas, SON NECESARIAS.
Sígueme en mis redes:
Sigue Apertura Intelectual en todas nuestras redes:
Te invitamos a que califiques esta información.
ENTRADAS RELACIONADAS
